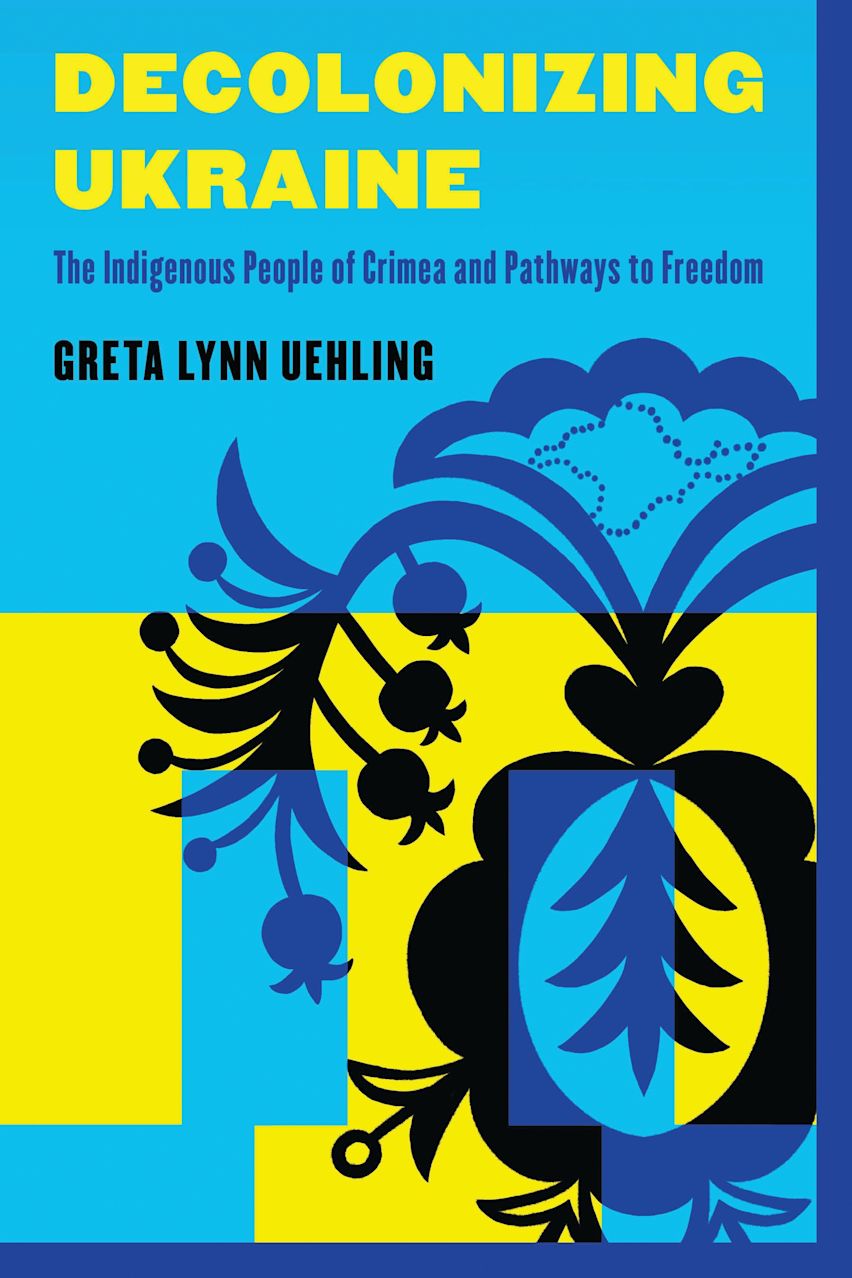La guerra y la competencia por poseer y controlar Crimea reflejan una mentalidad geopolítica que evoca las formas coloniales de pensar sobre la tierra. Los tártaros de Crimea ven el paisaje desde una perspectiva diferente, viendo, por ejemplo, variedades únicas de bayas y frutas que necesitan protección, y un sistema hídrico frágil que debe gestionarse con cuidado. Por lo tanto, no son ellos quienes poseen esta tierra, sino la tierra que los sostiene y nutre. Esta perspectiva podría ofrecer un modelo para la recuperación de este (y otros) lugares devastados por la guerra, siempre y cuando los tártaros de Crimea no sean reducidos a los próximos «buenos salvajes» de Europa. Son europeos plenamente modernos.
Entrevista por Manuel Férez.
Manuel Férez- Gracia, Greta por platicar conmigo. En primer lugar, nos gustaría conocer un poco sobre tu biografía, trayectoria académica y sus temas de investigación.
Greta Uehling- Soy antropóloga cultural. Si la antropología es la más científica de las humanidades y también la más humanística de las ciencias sociales, se podría decir que mis intereses intelectuales combinan elementos de mis padres: mi padre es científico y mi madre, pintora.
Crecí en un barrio muy diverso del Medio Oeste de EEUU con muchas familias internacionales: inmigrantes, profesores visitantes y estudiantes de posgrado extranjeros de todo el mundo formaban parte del tejido social de nuestra comunidad, y sus hijos se convirtieron en algunos de mis mejores amigos. Esto también moldeó mi perspectiva de la vida y mi deseo de realizar trabajo de campo antropológico.
Obtuve mi doctorado en Antropología Cultural en la Universidad de Michigan en 2000, y en 2004 obtuve una beca postdoctoral en el Centro Solomon Asch para el Estudio de los Conflictos Etnopolíticos de la Universidad de Pensilvania. Como parte de la beca, me asignaron a la Unidad de Evaluación y Análisis de Políticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Esta experiencia resultó ser una formación profesional que sigue influyendo en mi investigación y docencia. Siguiendo este arco hasta el día de hoy, creo que hay un fuerte paralelismo entre los refugiados y los pueblos indígenas: ambos tienen importantes derechos y recursos.
Mis intereses teóricos se han desarrollado en la intersección de la soberanía estatal y los derechos de los migrantes, abarcando tanto la migración forzada como la voluntaria. Proyectos importantes han considerado las políticas de compasión hacia los niños migrantes no acompañados e indocumentados en Estados Unidos, el funcionamiento intersubjetivo de la memoria social y las políticas de género del sistema de reasentamiento estadounidense. En los últimos años, mi interés por la indigeneidad en Europa del Este ha aumentado: pocos trabajos sobre Europa del Este abarcan las experiencias indígenas, y los trabajos sobre pueblos indígenas rara vez incluyen Europa del Este.
Además de artículos académicos y capítulos de libros, he escrito tres libros y dos volúmenes editados. Los libros son «Decolonizing Ukraine: The Indigenous People of Crimea and Pathways to Freedom» con Rowman y Littlefield (2025); «Everyday War: The Conflict Over Donbas, Ukraine» con Cornell University Press (2023); y «Beyond Memory: The Crimean Tatars’ Deportation and Return» con Palgrave Macmillan (2004). Mis volúmenes editados son International Studies: Perspectives on a Rapidly Changing World (2019) y Migration and the Ukraine Crisis: A Two Country Perspective (2017).
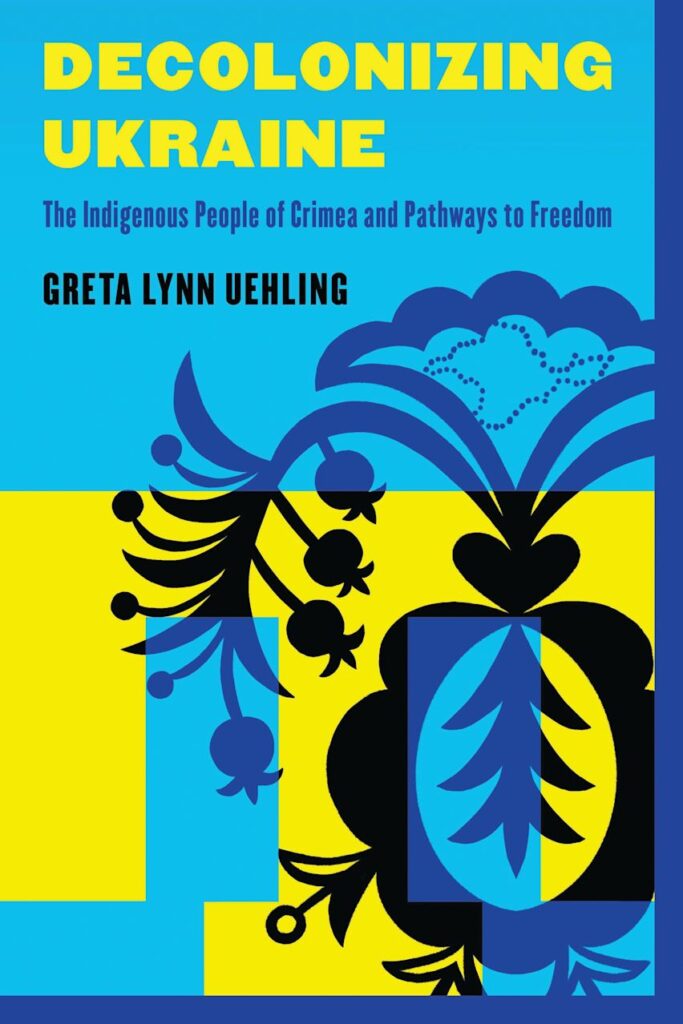
MF- Me llamó la atención tu libro «Decolonizing Ukraine: The Indigenous People of Crimea and Pathways to Freedom», en el que abordas la cuestión de Crimea, la ocupación rusa y cómo sus habitantes han afrontado esta situación. ¿Podrías empezar contándonos un poco sobre Crimea, su demografía, cultura y otros elementos distintivos de esta importante península?
GU- La mayoría de la gente conoce Crimea como un foco de conflicto bélico. Al fin y al cabo, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania comenzó allí, y la devolución de Crimea a la jurisdicción ucraniana es el objetivo final de Ucrania. La guerra de agresión de Rusia suele analizarse en función del cambiante equilibrio de fuerzas entre los dos estados soberanos, Rusia y Ucrania, y cómo la guerra se enmarca en la disputa de poder más amplia entre Rusia y Occidente.
Sin embargo, en el imaginario político de los tártaros de Crimea, también es significativo su condición de Estado anterior. Formaron su propio Estado en el siglo XV y contaban con un sistema político y jurídico plenamente desarrollado que no solo perduró más de 300 años, sino que se extendió mucho más allá de las fronteras actuales de la provincia ucraniana de Crimea.
Hoy en día, la península alberga una población multiétnica y multiconfesional. Según el censo de 2021, los principales grupos étnicos incluyen a los rusos (65,3%), los ucranianos (15,1%) y los tártaros de Crimea (12%), y estos últimos son reconocidos oficialmente como pueblo indígena por Ucrania, pero no por Rusia.
Esta demografía es resultado de la política colonial rusa, la política estatal soviética y las políticas de la Ucrania independiente. Antes de la colonización imperial rusa en 1783, los tártaros de Crimea constituían la gran mayoría de la población de Crimea (más del 90%). En aquel entonces, la presencia rusa y ucraniana era insignificante. Existen también otros dos grupos indígenas en Ucrania: los karaim, que siguen el judaísmo caraíta, y los krymchaks, que son seguidores del judaísmo ortodoxo. Armenios, búlgaros, griegos, alemanes, judíos y romaníes han residido durante mucho tiempo en la península y también contribuyen a la diversidad de Crimea.
Crimea ha atraído la atención de grandes potencias durante siglos debido a sus puertos de aguas cálidas, su suelo fértil y su estratégica ubicación geopolítica. Al mismo tiempo, la península es más que un foco de tensión geopolítica: es un lugar de encuentro entre culturas, donde la belleza y la brutalidad se entrelazan, y donde la historia se siente profundamente.
MF- Utilizas la palabra «descolonizar» en el título del libro. El pensamiento descolonizador es importante en América Latina, pero la resistencia descolonizadora en los países exsoviéticos, incluida Ucrania, aún no se comprende del todo. Cuéntanos un poco sobre cómo utiliza el concepto de «descolonización» y cómo se aplica al caso específico de Crimea.
GU- En el contexto ucraniano, la descolonización se refiere al proceso de desmantelamiento del legado de la influencia rusa y soviética para lograr una auténtica independencia cultural y política ucraniana.
Mi libro muestra cómo el concepto de descolonización adquiere un significado adicional en Ucrania. Los ucranianos están en proceso de liberarse de la dominación rusa y de afrontar sus propios legados coloniales de subyugación de los pueblos indígenas. Por lo tanto, el tema de la descolonización es especialmente rico, complejo y lleno de potencial para Ucrania.
Aunque los académicos de Ucrania están produciendo textos notables que desenredan la cultura, la política y la historia ucranianas de las de Rusia, la mayor parte de este trabajo no llega a esclarecer la relación de Ucrania con sus pueblos indígenas. Esto resulta particularmente curioso dado que, durante gran parte de su historia como nación independiente, Ucrania trató a sus pueblos indígenas de maneras no muy diferentes a las políticas de la antigua Unión Soviética. Con demasiada frecuencia, el significado de «descolonización» en los estudios ucranianos y de Europa del Este se limita estrictamente a corregir el rusocentrismo, sin considerar también cómo Ucrania ha mostrado su rechazo a los tártaros de Crimea. El libro busca subsanar esta deficiencia epistemológica. Ucrania se posiciona como víctima, pero un análisis serio revela múltiples vectores de poder y una morfología de dominación más compleja.
Afortunadamente, las autoridades de Ucrania han reconocido esta complejidad y han establecido instituciones para abordar los desafíos correspondientes. Los tártaros de Crimea han desempeñado un papel de liderazgo en la conceptualización de la eventual desocupación militar y la descolonización cultural y política de Crimea. Utilizan el término «desocupación cognitiva» para referirse al proceso, que conciben como una transformación de los valores y la cosmovisión de los pueblos influenciados por la ocupación rusa. Podríamos considerar esto como una variante de lo que Ngũgĩ wa Thiong’o llamó «descolonizar la mente«.
En «Decolonizing Ukraine«, me interesa especialmente la descolonización como proceso subjetivo. Me centro en particular en las formas en que las personas se desidentificaron de su condición de víctimas y buscaron reivindicar su plena subjetividad política. Considero esto significativo porque, como han señalado estudiosos del colonialismo como Franz Fanon, un pueblo colonizado a menudo internaliza las creencias del colonizador. Para los tártaros de Crimea, el cliché habitual era que eran violentos, rebeldes e incapaces de gobernarse a sí mismos. Muchas de las personas con las que trabajé en Ucrania hablaron de pasar una nueva página en sus vidas y de darse cuenta de que eran capaces de lograr cosas que nunca antes habían creído posibles.
Un componente significativo de esta desocupación subjetiva y cognitiva que exploro en el libro es la recuperación del conocimiento indígena, las perspectivas históricas y las actitudes hacia el medio ambiente. Cabe destacar que su perspectiva sobre la historia de Crimea no se centra ni en Ucrania ni en Rusia, y su visión del medio ambiente se aparta de la lógica expropiatoria del uso de la tierra y los recursos para perseguir objetivos geopolíticos, característica de la geopolítica actual. Los tártaros de Crimea sienten una deuda con el paisaje y su preservación. Escucharlos hablar de la península es experimentar una profunda reverencia por la tierra, respeto por las tumbas de sus antepasados y armonía con los demás seres vivos no humanos.
Para ser más precisos, la guerra y la competencia por poseer y controlar Crimea reflejan una mentalidad geopolítica que evoca las formas coloniales de pensar sobre la tierra. Los tártaros de Crimea ven el paisaje desde una perspectiva diferente, viendo, por ejemplo, variedades únicas de bayas y frutas que necesitan protección, y un sistema hídrico frágil que debe gestionarse con cuidado. Por lo tanto, no son ellos quienes poseen esta tierra, sino la tierra que los sostiene y nutre. Esta perspectiva podría ofrecer un modelo para la recuperación de este (y otros) lugares devastados por la guerra, siempre y cuando los tártaros de Crimea no sean reducidos a los próximos «buenos salvajes» de Europa. Son europeos plenamente modernos.
En última instancia, una verdadera prueba para la descolonización de Ucrania será cómo gestione la restauración de los derechos de los tártaros de Crimea en el futuro. Si Ucrania pretende descolonizarse genuinamente, también debe desmantelar las formas en que también privó, en su momento, de sus derechos a los pueblos indígenas.
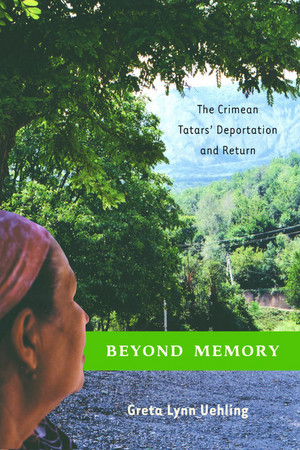
MF- En un momento en parece que la administración Trump presiona a Ucrania para que acepte la anexión de Crimea por parte de Rusia, conviene recordar a los lectores el proceso de colonización rusa de Crimea (tanto durante la era zarista como durante la soviética, y en 2014) y los efectos negativos de esta colonización en la población indígena de la península.
GU- Por supuesto. Como mencioné, Rusia colonizó Crimea por primera vez en 1783. Las políticas imperiales rusas, que despojaron a los tártaros de Crimea de sus tierras, fueron seguidas por políticas soviéticas destinadas a reprimir a la población ucraniana y tártara de Crimea. La colectivización de la agricultura, seguida de la hambruna organizada por el Estado, la ejecución y el encarcelamiento de intelectuales, y la deportación masiva de los tártaros de Crimea a Siberia y al Asia Central soviética en 1944, contribuyeron a la sustitución de una población predominantemente indígena por una población mayoritariamente eslava. Aunque más de 200.000 tártaros de Crimea fueron despojados de todas sus propiedades y de su derecho a residir en su patria, todavía no ha habido reparaciones por este crimen.
Cuando los tártaros de Crimea comenzaron a repatriarse a su patria histórica desde sus antiguos lugares de exilio tras la desintegración de la Unión Soviética, la Ucrania independiente carecía de los recursos para abordar las secuelas históricas de la deportación. Se asignaron fondos para ayudar a algunos retornados con alojamiento, pero gran parte de estas viviendas se encontraban en zonas de la península donde tradicionalmente no habían residido, en tierras de inferior calidad agrícola.
Como mencioné anteriormente, Ucrania cambió su actitud hacia los pueblos indígenas tras la ocupación de Crimea en 2014. En las zonas de Ucrania controladas por el gobierno, los tártaros de Crimea y otros ucranianos han tomado conciencia de su opresión común bajo la Unión Soviética, de sus afinidades culturales tras haber residido en las mismas zonas durante siglos y, sobre todo, de sus valores compartidos de libertad y democracia.
No se puede decir lo mismo de los tártaros de Crimea que viven bajo la ocupación rusa. En los territorios ocupados por Rusia se ha producido un deterioro de los derechos humanos y los tártaros de Crimea, como musulmanes, se ven afectados de forma desproporcionada. Por ejemplo, según el sitio web OVD-Info, 137 de los 218 presos políticos en Rusia son tártaros de Crimea. Las autoridades rusas de Crimea también están seleccionando barrios donde saben que residen tártaros de Crimea para reclutarlos y movilizarlos en el ejército ruso, a pesar de que esto es ilegal según el derecho internacional. Desde la ocupación rusa de Crimea, se estima que 800.000 personas con ciudadanía rusa se han mudado a Crimea, lo que ha alterado aún más el equilibrio demográfico a favor de los rusos en la península.
En todas estas tácticas podemos reconocer el sello del colonialismo de asentamiento, que busca reemplazar a los residentes de una zona con miembros de la población de asentamiento y, de este modo, legitimar su reivindicación territorial.
MF- Tu libro reconoce la capacidad de acción del pueblo de Crimea en su resistencia al colonialismo ruso, su agencia. Cuéntanos un poco sobre los actos de resistencia que le llamaron la atención durante la investigación.
GU- Muchas gracias por esta pregunta, ya que la agencia es sin duda fundamental para mi reflexión sobre cómo los tártaros de Crimea, quienes han sido marginados y demonizados durante siglos, han cambiado su autopercepción y la forma en que son vistos por otros ucranianos.
Me di cuenta de los profundos cambios que se están produciendo en este sentido cuando visité una exposición dedicada a la deportación de los tártaros de Crimea de 1944 con el curador de la misma. Me comentó que, si bien antes se consideraban personas que sufrían y necesitaban ayuda externa, la nueva ocupación de su patria en 2014 los impulsó, además de reconocer su victimización por parte de las potencias ocupantes, a aceptar su capacidad de defenderse a sí mismos.
Una de las expresiones más plenas de resiliencia y reivindicación de subjetividad política fue la barricada erigida en la frontera administrativa entre la Ucrania bajo control del gobierno y la Crimea ocupada por Rusia, en un momento en que la mayoría de los ucranianos se resignaban al control ruso de Crimea.
Liderados por un tártaro de Crimea, un grupo de hombres y mujeres se vistieron con pasamontañas, arrastraron neumáticos por las carreteras entre la Crimea bajo control ruso y la Ucrania bajo control del gobierno, y establecieron un campamento armado en el lado ucraniano.
Consiguieron detener el multimillonario transporte ilícito de mercancías de Ucrania a Rusia y concienciar sobre las irregularidades de la guardia fronteriza. La ocupación se volvió (según sus cálculos) 30 veces más cara para las autoridades rusas, y cruzar la frontera se volvió más seguro para los civiles.
Entrevisté al líder de esa barricada y permanecí allí en 2015 y 2016. Por lo tanto, el libro ofrece el único relato etnográfico de esta contraofensiva, que tuvo lugar unos siete años antes de la contraofensiva militar ucraniana oficial.
Creo que esta resistencia paramilitar habría sido imposible sin el proceso interno de reivindicar su autonomía. Tuvieron que armarse de valor para superar el miedo, un componente clave de la capacidad de Rusia para mantener una población sumisa. Jean Paul Sartre argumentó que la manera de evitar ser objetivado y «fijado» en la mirada de una potencia colonizadora es «devolver» esa mirada. Quienes estaban en la barricada y mantuvieron al ejército ruso en la mira sin duda lograron ese objetivo.
Si bien el batallón que creó el gobierno ucraniano convirtió a su grupo de observadores fronterizos en una fuerza auxiliar oficial, el batallón Noman Çelebicihan siguió siendo una configuración paramilitar no oficial. Sin embargo, con el tiempo, las autoridades centrales ucranianas se han comprometido tanto con la recuperación de Crimea como los miembros del batallón.
MF- Leer tu libro es esencial para comprender el neocolonialismo ruso, pero también para generar solidaridad con quienes se resisten a él. ¿Por qué crees que en América Latina, especialmente para la izquierda latinoamericana, este violento neocolonialismo ruso ha pasado tan desapercibido?
GU- Bueno, desde el principio es importante destacar la solidaridad intelectual del lado ucraniano. La investigación sobre la descolonización en América Latina ha sido bien recibida y ha fundamentado profundamente la teoría sobre la descolonización en Ucrania. Los ucranianos han ganado un impulso considerable al no tener que reinventar la rueda, por así decirlo, y al poder aprender de las experiencias latinoamericanas.
En cuanto a la perspectiva latinoamericana, creo que vale la pena considerar los múltiples vectores de influencia y la participación de Estados Unidos en Ucrania. Si yo fuera una académica latinoamericana, albergaría un considerable escepticismo hacia el discurso antirruso que emana de los norteamericanos. Y si estuviera comprometida con la investigación que apoya un mundo multipolar, igualmente evitaría el discurso, a menudo paternalista, de los países occidentales sobre Ucrania. Además, ser consciente de que potencias occidentales como Estados Unidos tienen un doble rasero (condenar a Rusia mientras minimizan el daño causado por sus propias invasiones neoimperiales y solo intervenciones supuestamente humanitarias) podría empañar la apreciación del violento proyecto neocolonial ruso.
También existen limitaciones prácticas. Si cuestiones existenciales como la inestabilidad económica, la delincuencia, la corrupción y la legitimidad de las autoridades dominan la agenda, problemas geográficamente distantes, como la invasión rusa de Ucrania, podrían ocupar un lugar secundario en el discurso público, la investigación y la acción política.
Un factor relacionado es el ecosistema informativo que influye, quizás de forma menos evidente, en las decisiones que toman los académicos respecto a sus proyectos académicos. Además, Rusia ha participado activamente en campañas de desinformación a través de medios como RT en Español, que los espectadores quizá ni siquiera sepan que son rusos. Estos medios tienden a presentar a Rusia como el liberador, en lugar del agresor.
Lo que los académicos latinoamericanos que trabajan en la descolonización pueden obtener al incorporar a Ucrania es la bifocalidad a la que aludí antes: Ucrania es a la vez el país colonizado en relación con las ambiciones neoimperiales rusas y el colonizador en relación con su propio pueblo indígena. ¿Cómo podría esto influir en la manera en que los académicos latinoamericanos abordan la indigeneidad en sus respectivos países?
MF- Me gustaría que conversáramos brevemente sobre otro libro importante tuyo, «Everyday War: The Conflict Over Donbas, Ukraine«. Aquí tenemos otra región de Ucrania que no solo está mayoritariamente ocupada por Rusia, sino que también es blanco de numerosas noticias falsas emitidas por Moscú. Háblanos en general sobre el Donbás y el objetivo del libro.
GU- El término «Donbás» se refiere a la cuenca carbonífera del Donets, en el este de Ucrania, compuesta por dos provincias: Donetsk y Luhansk. La región se vio envuelta en una guerra poco después de la ocupación de Crimea en 2014, cuando Rusia intentó controlar la zona para socavar aún más la integridad territorial de Ucrania. Si la ocupación de Crimea en 2014 fue prácticamente incruenta, podemos considerar el Donbás como el lugar donde se dispararon los primeros disparos.
Con «Everyday War» (guerra cotidiana) me refiero a las prácticas conscientes y creativas que adoptaron los no combatientes para responder a la guerra que se desarrollaba a su alrededor en el Donbás. Se trata, sobre todo, de una postura pragmática diseñada intencionadamente para preservar los mundos vividos.
Desarrollé el concepto de «guerra cotidiana» en un diálogo crítico con la teoría de las relaciones internacionales de la paz cotidiana, que busca incorporar las ideas y acciones de actores no pertenecientes a la élite en los esfuerzos por des escalar la guerra y el conflicto. Esta es una valiosa línea teórica que descentraliza el Estado hacia una comprensión más multidimensional de cuándo y cómo los esfuerzos de paz tienen éxito y fracasan. En el contexto ucraniano, me interesaba sobre todo la otra cara de la guerra cotidiana: ¿cómo se involucraron los civiles en el conflicto de manera significativa?
Para ayudar a los lectores a visualizar esto, permítanme hablarles de «Oleksandra». Ella y su familia huyeron del Donbás cuando los bombardeos eran demasiado intensos como para que pudieran quedarse a vivir de manera razonable. A los 55 años, su padre decidió volver a luchar como miembro de un batallón. Sin embargo, se enfrentó a la necesidad de encontrar por su cuenta el equipo esencial para su puesto de francotirador. A los 22 años, Oleksandra salía semanalmente a recoger donaciones, comprar equipo y enviárselo. Oleksandra era plenamente consciente de que las personas a las que regresó su padre para matar eran antiguos vecinos y amigos, pero la supervivencia de su padre era primordial.
Describo esto como una «guerra cotidiana» porque el parentesco se había convertido en algo también táctico. Fue una conexión familiar la que la llevó a normalizar y, de hecho, a facilitar los asesinatos que su padre cometía como francotirador.
La historia de Oleksandra muestra cómo parte de la importancia de la resiliencia ucraniana reside en que erosiona la distinción entre civil y combatiente. Desde una perspectiva experiencial, ella es una participante comprometida. Y, para ser claros, mi punto no es legal, sino etnográfico. La distinción legal entre combatiente y no combatiente sigue siendo útil y será crucial para la justicia futura en Ucrania.
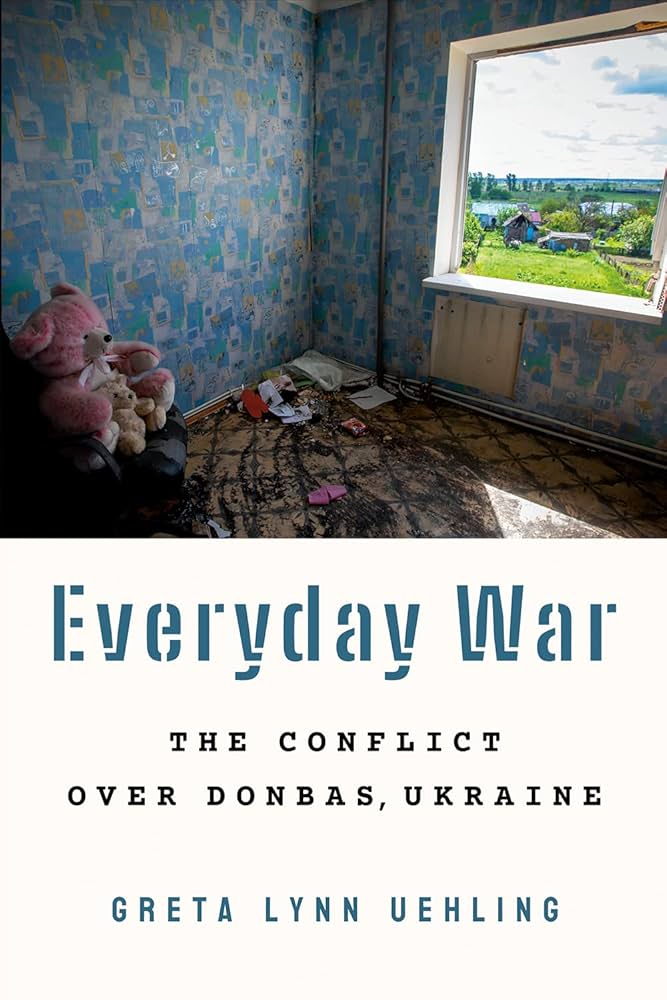
MF- En el libro te centras en la población civil no combatiente del Donbás, que ha sufrido enormemente durante esta nueva invasión rusa. Cuéntanos un poco sobre las experiencias personales y familiares que encontraste en el Donbás durante la investigación.
GU- Me alegra que preguntes, ya que esta es una segunda dimensión de lo que llamo la guerra cotidiana. La mayoría de las personas que entrevisté que habían sido desplazadas del Donbás (alrededor del 67 % según la codificación temática que realicé con software de análisis cualitativo) lamentaron la pérdida de amistades y las nuevas tensiones en las relaciones familiares debido a la guerra.
Como dijo una mujer, las personas se convertían en «bombas» porque una sola palabra podía hacer que alguien, metafóricamente hablando, explotara. Para ella, las amistades de décadas se desmoronaban rápidamente cuando las personas tenían opiniones políticas opuestas.
Puedo compartir la experiencia de «Larysa» para aclarar esto. Era originaria de la provincia oriental de Donetsk, pero se había mudado al oeste del país por motivos de trabajo. Cuando estalló la guerra, su hijo se alistó en una división aerotransportada de élite ucraniana. Sin embargo, a los pocos días fue asesinado, a sólo unas millas del lugar donde había nacido.
La pérdida de Larysa se vio agravada por el hecho de que su hermana trabajaba para el gobierno respaldado por Rusia y su madre contribuía a su financiación. Para Larysa, su madre y su hermana habían contribuido a la muerte de su hijo. Decidió que ya no quería tener ningún contacto con ellas. Declaró que animaría a sus futuros hijos y a los de sus amigos a alistarse.
El cliché de que «la guerra es el infierno» adquiere cierto matiz en su pérdida, porque la guerra es el tipo de infierno en el que ya no se puede llamar a los padres. En «Everyday War«, explico cómo la invasión rusa de Ucrania —una crisis militar, humanitaria y geopolítica— ha venido acompañada de una crisis relacional en la que las familias y las amistades han adquirido sus propias fracturas.
Esto es importante, en parte, porque las ruinas interpersonales requerirán una atención concertada y a largo plazo si se pretende abordarlas. Las relaciones son cruciales para la resiliencia, y la resiliencia es fundamental para la supervivencia de Ucrania.
MF- Esta es una pregunta que planteo constantemente a mis colegas ucranianos y a quienes se especializan en Ucrania: ¿cómo podemos lograr un interés y una visibilidad académica sostenidos y continuos sobre Ucrania en Latinoamérica? ¿Cómo podemos ir más allá del enfoque en los aspectos militares para ampliar nuestra visión de la cultura, la sociedad, la política y la economía ucranianas?
GU- Estoy de acuerdo en que descentralizar la guerra tiene el potencial de generar interés y colaboración sostenidos. Hay muchísimos temas no militares, como los desafíos ambientales de Ucrania (por ejemplo, Chernóbil, el cambio climático), el desarrollo económico, las dinámicas y movimientos de género, la innovación musical y el asombroso volumen y calidad de la nueva literatura, poesía y otras artes.
Un enfoque que tendría un gran impacto en este sentido sería un mayor apoyo a las traducciones de obras sobre Ucrania al español y al portugués. A pesar de las solicitudes para ver mis libros traducidos, me he visto intimidada por las barreras, que van desde la búsqueda de fondos para la traducción, la búsqueda de una editorial interesada y, por supuesto, los desafíos asociados con el marketing y la difusión. Quizás esto no sea realista, pero me gustaría ver más apoyo a los autores y a la traducción en la industria editorial, incluso para el público latinoamericano.
Afortunadamente, existen plataformas digitales como la suya, que permiten el acceso a académicos de Ucrania y a académicos ucranianos para el público hispanohablante. Herramientas digitales como la suya facilitan el acceso, lo cual es fundamental. Las plataformas en español y portugués podrían realizar un trabajo aún más valioso para alcanzar el objetivo que mencionaa, publicando trabajos sobre la sociedad, la cultura y la política ucranianas. Creo que sería beneficioso contar con más centros de contenido bilingüe.
Un formato muy popular en este sentido en Estados Unidos es el podcasting. Los podcasts son una excelente manera de humanizar y desmitificar Ucrania con narrativas accesibles. Hay muchísimas voces ucranianas —activistas, investigadores, agricultores, artistas— que pueden contar sus propias historias conmovedoras.
Más programas de intercambio también serían muy productivos, tanto para estudiantes como para profesores. En la universidad donde trabajo, la Universidad de Michigan, los académicos visitantes ucranianos en riesgo han enriquecido enormemente el ambiente académico.